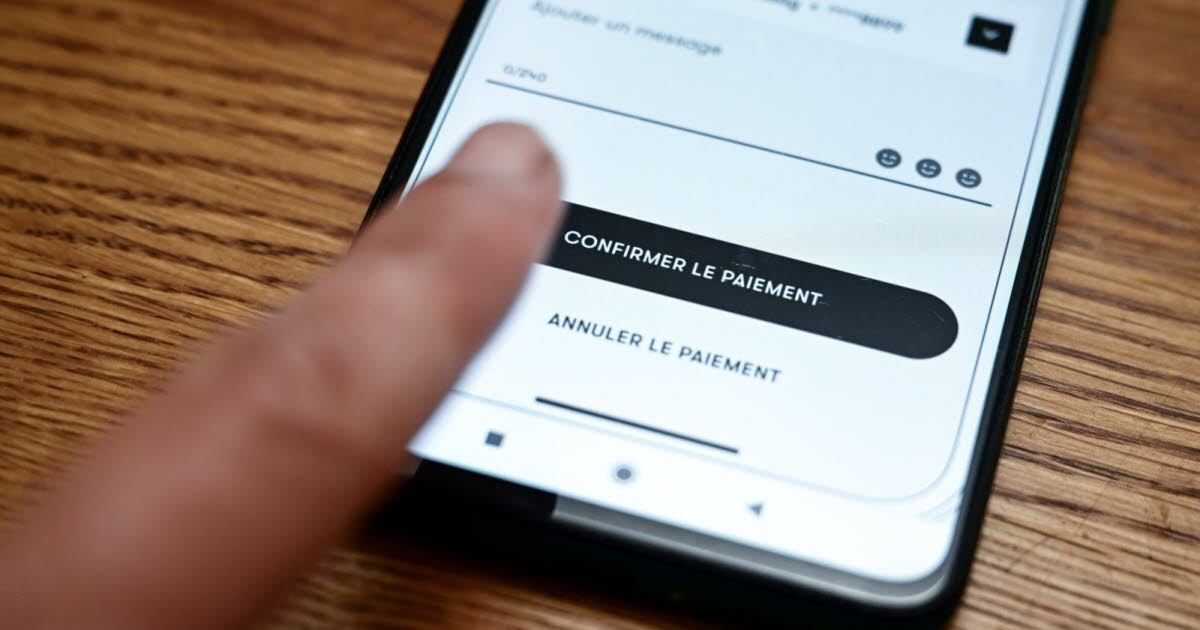Lo he probado todo, desde el intercambio de parejas hasta el poliamor. Pero a los 76 años, sigo teniendo un deseo sexual insaciable.

La mayoría de los hombres suponen que la edad apaciguará su deseo, que después de los 70 la lujuria dará paso a la comodidad. Pero para Benjamin, un investigador del comportamiento jubilado y veterano de Vietnam, ha sido todo lo contrario. Su cuerpo se ralentizó, pero su libido nunca lo hizo.
Benjamin, a sus 76 años, todavía ama profundamente a su esposa, pero no siente deseo sexual por mujeres de su edad.
En esta edición de «Las vidas secretas de los hombres», describe décadas de matrimonio, intercambio de parejas y poliamor, durante las cuales creía comprender el sexo, la honestidad y las necesidades humanas. Luego se enamoró de una mujer que resultó ser una estafadora de criptomonedas y aprendió que el deseo no desaparece con la edad; simplemente se vuelve más complejo.
( Se han cambiado los nombres y los datos que permiten identificar a los sujetos para proteger su anonimato).
Benjamin, 76 años, investigador del comportamiento jubiladoMe da vergüenza decirlo, pero mejor empiezo con la verdad: tengo 76 años y sigo estando cachondo como nunca.
Soy alta, con una postura que antes llamaba la atención pero que ahora solo me recuerda que debo estirarme. Tengo el pelo blanco, la piel surcada de arrugas, e incluso con audífonos, me pierdo la mitad de lo que dice la gente. Pero el deseo... el deseo sigue siendo fuerte.
A mi edad, la gente espera que me calme, que cambie el sexo por crucigramas y nostalgia. Pero mi libido nunca se enteró. Es tan terca como yo.
Las personas que me atraen no son las que me desean. Mi esposa también tiene más de setenta años, y cuando la conocí era preciosa: cabello abundante, ingenio agudo, un cuerpo que me hacía olvidar mi propio nombre. Ahora es más dulce, más pausada, sigue siendo mi mejor amiga, pero ya no es mi fantasía.
Cuando sucede, el sexo se siente como una obra de teatro. Tomo una pastilla, empezamos despacio y cierro los ojos para imaginar cómo éramos hace treinta años. Me siento culpable al admitir que, como nos dicen que hay que «amar las arrugas», la edad es hermosa. Quizás lo sea. Pero no me excita la filosofía.
Antes creía que la honestidad bastaba. Que si eras sincero sobre tus deseos, podías vencer los celos y superar la hipocresía. Lo he intentado todo: monogamia, intercambio de parejas, poliamor. Antes pensaba que el amor era posesión. Luego pensé que era libertad. Ahora creo que el amor es resistencia: la capacidad de permanecer en la misma habitación cuando tu pareja te ha visto en tu momento más humano.
Mientras el mundo estaba ocupado reinventando el sexo, yo estaba ocupada tratando de sobrevivir.
En 1970, tenía 19 años y estaba destinado en un puesto fluvial en Vietnam; supuestamente era un lugar «más seguro» porque me había alistado en la Marina en lugar del Ejército. Se suponía que debíamos reparar radios. En vez de eso, pasaba las noches viendo cómo las balas trazadoras atravesaban los árboles. Una vez, una bala impactó en el mamparo de acero a unos treinta centímetros por encima de mi cabeza. Después de eso, cada ruido fuerte se convirtió en una prueba para saber si aún quería vivir.
Cuando volví a casa, Estados Unidos era irreconocible. Woodstock había pasado. Los Beatles se habían separado. La palabra amor se había vuelto elástica, estirada para abarcar desde la protesta hasta la pornografía. Pero no me sentía libre. Me sentía insensible.
Los hombres de mi edad aún buscan ternura y pasión. La mayoría de las mujeres de mi edad buscan estabilidad y cariño. Cada uno anhela algo que el otro no puede ofrecer del todo.
Lo único que podía disiparlo era el sexo. Me hacía sentir vivo como antes lo hacía el combate: de alto riesgo, impredecible, una prueba de que seguía aquí.
Me casé con una mujer de la zona rural de Vermont que me aceptó cuando nadie más lo hizo. Tuvimos doce años, en su mayoría buenos, hasta que me dejó por otra mujer. Esa desilusión me transformó. No me dejó por alguien más rico ni más joven, simplemente por alguien que encajaba mejor. Me hizo cuestionarme qué significaba siquiera «suficiente». Comprendí que el deseo es irracional. Es instintivo, injusto y, a menudo, humillante.
Tras el divorcio, intenté racionalizarlo. Volví a la universidad, obtuve un doctorado y estudié el comportamiento humano. Pero el conocimiento no te inmuniza contra la añoranza.
Por aquel entonces, un profesor me habló de Robert H. Rimmer, autor de El experimento Harrad, una novela de culto de 1966 sobre una universidad ficticia donde los estudiantes viven en residencias mixtas, intercambian parejas y descubren que el amor y el sexo no tienen por qué estar sujetos a la monogamia. Era en parte manifiesto, en parte fantasía, y vendió millones de ejemplares. Rimmer me dijo que la libertad sexual era la próxima gran frontera de los derechos civiles. Sonaba radical, casi utópico.
Décadas después, descubrí que la libertad no era lo difícil, sino la honestidad. A todos nos gusta la idea de la franqueza. Pero vivirla sin romper nada era otra historia.
Después de la guerra, anhelaba sentir algo. Tras el divorcio, anhelaba tener el control. Entonces conocí a mi actual esposa en un almuerzo en la iglesia. La vi primero de espaldas: su postura, su seguridad. Parecía una mujer que se conocía a sí misma. Ambos rondábamos los cuarenta, nos sentíamos solos, algo curtidos por la vida, pero aún llenos de deseo. En cuestión de meses, ya vivíamos juntos. Pensé que me habían dado una segunda oportunidad.
Pero a la libido no le importa la felicidad doméstica.
Las fantasías persistían: verla con otro, poner a prueba nuestra resistencia. Me decía a mí mismo que era curiosidad, un experimento de apertura, no celos a la inversa. En algún rincón de mi mente, seguía persiguiendo las ideas sobre las que Rimmer había escrito. La noción de que el amor podía ser honesto, generoso, desinteresado. Nos adentramos en el intercambio de parejas, poco a poco, y por un tiempo se sintió como un descubrimiento. Me encantaba verla disfrutar, me encantaba el peligro. Ella decía que lo hacía por mí, no por ella. Le dije que estaba bien.
No me di cuenta de cuánto nos costaría eso a ambos.
A los 50, éramos «éticamente no monógamos» mucho antes de que se acuñara el término. Vivíamos lo que Rimmer había imaginado décadas atrás. Y, sin embargo, no era liberación, sino mantenimiento.
A mis sesenta y tantos, conocí a una mujer portuguesa en un seminario de verano. Tuvimos una relación extramatrimonial de nueve años que casi acabó con mi matrimonio. Ella dejó a su marido y me pidió que hiciera lo mismo. Cuando me negué, me llamó cobarde. Y no le faltaba razón. Lo quería todo: la emoción, la seguridad, la ilusión de que aún podía ser deseado sin consecuencias.
Finalmente, elegí a mi esposa. Pero la elección no solucionó nada. Con el paso de los años, las posibilidades se redujeron. Clubes de intercambio de parejas, fiestas, incluso encuentros casuales: todo se complica cuando eres el hombre mayor del lugar. Internet empezó a parecerme la salvación.
El año pasado exploré aplicaciones de citas con una visión positiva de la sexualidad. Me convencí de que era simple curiosidad. Las mujeres eran más jóvenes: de 40, 30, a veces 20. Me dijeron que les gustaban los hombres mayores, que tenía una mirada sabia, que parecía sincero. Algunas dijeron que les recordaba a su padre, lo cual debería haberme alertado, pero por alguna razón no lo hizo. Me hizo sentir útil de nuevo, incluso seguro. Sabía que me halagaban, pero quería creerles.
Luego apareció la mujer a la que llamaré Maris, una cooperante que dijo estar ayudando a reconstruir comunidades tras una gran tormenta. Me envió largos mensajes sobre la gente a la que había ayudado, sobre el agotamiento y la nostalgia, sobre cuánto echaba de menos el contacto físico. Me dijo que la hacía sentir comprendida.
Hablamos durante meses. Me dijo que quería venir a verme, pero que no podía pagar el vuelo. Me ofrecí a pagar la mitad. Nunca apareció. Luego se disculpó y dijo que me lo compensaría.
Los clubes de intercambio de parejas, las fiestas, incluso los encuentros casuales: todo se complica cuando eres el hombre mayor del lugar. Internet empezó a parecer una salvación.
La siguiente vez, insistió en que usáramos la plataforma de intercambio de criptomonedas Robinhood. Dijo que ya la habían estafado y que era más seguro para «verificar las transacciones». Me explicó cómo usar la aplicación y me indicó que cambiara mi configuración de seguridad «para que la plataforma fuera más segura». Seguí sus instrucciones mientras me enviaba «códigos de verificación» y me decía cuándo debía ingresarlos. Se sentía complicado, casi íntimo, como si estuviéramos resolviendo un rompecabezas juntas, como si la confianza se estuviera construyendo paso a paso.
Cuando revisé mi saldo bancario, me había perdido 41.000 dólares.
Al ver los retiros, sentí algo que no había sentido desde Vietnam: un pánico repentino que me hizo temblar las manos. El banco finalmente lo revirtió, pero la vergüenza persistió. No solo me estafaron con el dinero. Me robaron la ilusión de que aún era el tipo de hombre que las mujeres deseaban.
Intenté tomármelo con humor. Le dije a mi esposa que había sido víctima de un engaño amoroso por internet. No le hizo gracia. Simplemente negó con la cabeza y dijo: «Eres demasiado inteligente para eso».
Le dije: “Aparentemente no”.
¿Y ahora qué? ¿Me someto a citas solo por dinero? ¿Me convierto en un sugar daddy solo para seguir en el juego?
No quiero pagar por intimidad. No porque crea que esté mal, sino porque confirmaría mis peores temores: que el tipo de deseo que anhelo se ha vuelto inalcanzable con el paso del tiempo. No quiero compañía por horas ni afecto que termine con una solicitud de dinero. Quiero creer que alguien aún podría quererme por cómo escucho, por las historias que cuento, por el cariño que ofrezco. Es una tontería, lo sé. Pero es la última libertad que me queda: fingir que el romance y la vanidad son lo mismo.
Empecé a darme cuenta de lo desigual que se siente el intercambio. Los hombres de mi edad todavía buscan ternura y pasión. La mayoría de las mujeres de mi edad buscan estabilidad y cariño. Cada uno anhela algo que el otro no puede dar del todo. Quizás ese sea el verdadero precio del amor libre: que tarde o temprano, se acaba.
He borrado todas las aplicaciones: Feeld, Tinder, las que quedaban. Me digo a mí mismo que me conformo con las caminatas y las citas para tomar café. Pero algunas noches, cuando mi esposa duerme a mi lado, pienso en la cooperante, la bailarina veinteañera, la mujer portuguesa. En realidad, nunca se trató de ellas. Se trataba de ser el hombre que aún podía llamar la atención.
esquire